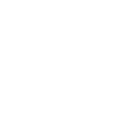Qué curioso cómo todo se reduce a esos últimos kilómetros, ¿no? Ahí estás, con el corazón en la garganta, viendo cómo las piernas de esos corredores empiezan a temblar, cómo el sudor les pesa más que el aire que respiran. Uno piensa que apostar a un maratón es pura ciencia: analizas tiempos, estudias el historial, revisas el clima, el terreno, hasta el maldito viento que sopla en contra. Pero luego llega ese momento, ese instante en que todo se derrumba o se levanta, y te das cuenta de que no hay fórmula que valga. Es como tirar una moneda al aire, pero con el alma en juego.
Yo llevo años siguiendo estas carreras, anotando cada detalle en libretas que ya no sé ni dónde guardo. He visto a favoritos desplomarse a dos pasos de la meta, y a desconocidos salir de la nada para cruzarla con la cabeza en alto. Recuerdo una vez, en Boston, aposté fuerte por un tipo que venía de una racha impecable. Todo pintaba perfecto: entrenamiento sólido, condiciones ideales, hasta el público parecía empujarlo. Pero en el kilómetro 38, algo se rompió. No sé si fue el cuerpo o la mente, pero se paró en seco, como si el mundo entero le hubiera caído encima. Perdí esa apuesta, y con ella una buena suma que aún me duele recordar.
A veces pienso que los maratones son un espejo de lo que hacemos con las apuestas. Te preparas, calculas, sueñas con el triunfo, pero al final siempre hay un tramo que no controlas. Por eso, si me piden un consejo, digo: no te cases con los números. Sí, mira los datos, sigue a los corredores, entiende sus ritmos. Pero cuando hagas tu jugada, deja espacio para ese caos que nadie ve venir. Apuesta a los que corren con hambre, no solo con piernas. Esos que parecen rotos pero siguen, porque en el fondo saben que parar es peor que caer.
No sé si esto sirve de estrategia o solo es un desahogo. Últimamente, cada vez que veo una carrera, siento más el peso de los que no llegan que la gloria de los que ganan. Tal vez por eso sigo aquí, perdiendo y ganando, buscando sentido en esas zancadas que duelen tanto como las apuestas mismas.
Yo llevo años siguiendo estas carreras, anotando cada detalle en libretas que ya no sé ni dónde guardo. He visto a favoritos desplomarse a dos pasos de la meta, y a desconocidos salir de la nada para cruzarla con la cabeza en alto. Recuerdo una vez, en Boston, aposté fuerte por un tipo que venía de una racha impecable. Todo pintaba perfecto: entrenamiento sólido, condiciones ideales, hasta el público parecía empujarlo. Pero en el kilómetro 38, algo se rompió. No sé si fue el cuerpo o la mente, pero se paró en seco, como si el mundo entero le hubiera caído encima. Perdí esa apuesta, y con ella una buena suma que aún me duele recordar.
A veces pienso que los maratones son un espejo de lo que hacemos con las apuestas. Te preparas, calculas, sueñas con el triunfo, pero al final siempre hay un tramo que no controlas. Por eso, si me piden un consejo, digo: no te cases con los números. Sí, mira los datos, sigue a los corredores, entiende sus ritmos. Pero cuando hagas tu jugada, deja espacio para ese caos que nadie ve venir. Apuesta a los que corren con hambre, no solo con piernas. Esos que parecen rotos pero siguen, porque en el fondo saben que parar es peor que caer.
No sé si esto sirve de estrategia o solo es un desahogo. Últimamente, cada vez que veo una carrera, siento más el peso de los que no llegan que la gloria de los que ganan. Tal vez por eso sigo aquí, perdiendo y ganando, buscando sentido en esas zancadas que duelen tanto como las apuestas mismas.